Durkheim, Merton y la anomia (o cómo la falta de normas dispara el crimen)

Hay momentos en que las reglas dejan de pesar. Las normas ya no orientan ni frenan y, para algunos, lo que antes era impensable (robar, defraudar, incluso matar) se convierte en una opción lógica dentro del caos. A eso, en criminología, se le llama anomia.
Aunque la palabra pueda sonar ajena, la idea está más cerca de lo que parece. Y no es nueva. Viene de muy atrás, y lleva más de un siglo ayudándonos a entender por qué algunas personas rompen con el orden social… y otras no, aun estando en circunstancias similares.
Anomia: una definición que dice más de lo que parece
Del griego “a-nomos”, la palabra anomia significa literalmente “sin ley” (sin normas). Pero en realidad no alude tanto a la ilegalidad como a la falta de referentes normativos claros.
Es decir, a momentos o contextos en los que la sociedad deja de proporcionar un marco estable de valores y reglas, y eso genera una grieta por la que se cuelan la frustración, el desconcierto… y, a veces, el delito.
En criminología, la anomia no es una excusa para delinquir, pero sí una clave para entender por qué algunas personas lo hacen. Y eso ya lo intuyeron dos nombres clave: Émile Durkheim y Robert K. Merton.
Durkheim: cuando la sociedad pierde el norte
Émile Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, introdujo el concepto en 1893 para hablar de lo que ocurre cuando la cohesión social se resquebraja.
En su visión, la sociedad no es sólo un conjunto de personas: es una red de normas, valores y límites que da sentido y dirección al comportamiento humano.

Cuando esa red se rompe (por crisis, guerras, cambios bruscos…), el individuo queda sin brújula. Y ahí, la conducta desviada gana terreno. Lo estudió en profundidad en su obra «El suicidio», donde analizó cómo los momentos de anomia social disparaban las conductas autodestructivas.
Para Durkheim, una sociedad anómica no regula bien, no orienta, no integra. Y sin integración, aumenta el desorden.
Merton: la anomia como desigualdad de acceso
Décadas después, el estadounidense Robert K. Merton retomó la idea y la adaptó a un contexto distinto. En su obra «Teoría social y estructura social» (1957), Merton propuso que la anomia no sólo es falta de normas, sino una brecha entre los fines que la sociedad promueve… y los medios legítimos para alcanzarlos.
¿El problema? Que no todos parten del mismo lugar. Y cuando alguien ve que, por su origen, su situación económica o su entorno, no puede llegar a lo que se supone que debe conseguir, empieza a buscar atajos.
Merton llamó a esto conducta inconformista. Y no la planteó como un capricho: la vio como una respuesta a la frustración social, especialmente entre quienes no tienen acceso a la educación, al trabajo o a una red de oportunidades reales.
Así explicó por qué una persona puede optar por el delito (robar, traficar, estafar) no por placer, sino como única vía para alcanzar lo que la sociedad le exige que tenga.

De la teoría a la práctica: anomia y criminalidad
Ambos enfoques han servido para explicar por qué los momentos de crisis suelen ir acompañados de picos de criminalidad. La historia reciente lo demuestra:
- La Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos
- El derrumbe del orden social tras la II Guerra Mundial en Alemania
- La crisis argentina de 2001
- La recesión mexicana de 2008
En todos estos casos, se produjo un colapso de las estructuras económicas y sociales. Y cuando el sistema se vino abajo, muchos perdieron no solo el trabajo o el dinero, sino también la confianza en las reglas.
Esa pérdida de horizonte, ese “todo vale porque nada funciona”, es anomia pura. Y el delito crece donde crece el vacío normativo.
¿Por qué sigue vigente esta teoría?
Porque, aunque las sociedades cambien, la tensión entre lo que se espera de uno y lo que uno puede lograr sigue ahí. Y cuando esa tensión se hace insostenible, aparecen respuestas distintas: unas legítimas, otras no tanto.
La anomia no justifica el delito, pero explica cómo llega a normalizarse en determinados contextos. Y eso es fundamental para diseñar políticas públicas que no solo castiguen, sino prevengan desde el origen.

Por eso, en los años 60, Estados Unidos aplicó medidas basadas en la teoría de Merton para ofrecer más oportunidades reales a jóvenes de barrios marginales. Porque si se cierran los caminos legales, otros caminos se abren solos.
Más allá del castigo
La anomia no es solo un concepto académico. Es un espejo. Uno que muestra que el crimen, muchas veces, no nace del deseo de romper las normas, sino del vacío que queda cuando esas normas ya no sirven para nada.
Entenderla es entender que no basta con endurecer el castigo. Hay que cuidar el sistema, reforzar los puentes, y asegurar que nadie se vea obligado a saltarse las reglas sólo porque nunca tuvo una oportunidad real de cumplirlas.
Y tú, ¿qué opinas?
Si quieres dar tu opinión o hacer algún aporte sobre las cuestiones que trata esta entrada, te leo en el apartado de comentarios y te invito a que compartas el artículo. ¡Gracias! 🙂
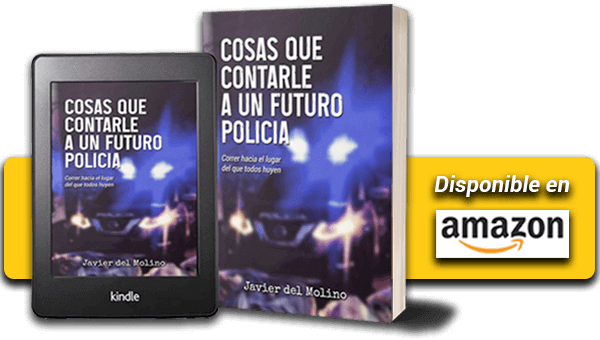



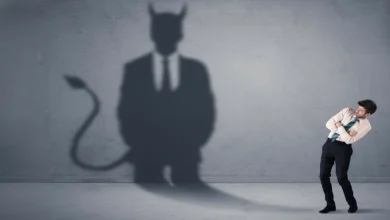

Hola Javier! Un artículo interesante de leer, sobre todo porque está relacionado con mi temario de aspirante a Escala Básica. Me parece correcto que haya un término para explicar porque hay determinados grupos sociales que terminan eligiendo esos ‘atajos’ por partir desde un punto que determina en el sujeto cierta desventaja respecto al resto para conseguir las mismas metas. Me gusta recalcar que ese porque no justifica el como alcanzan esas mismas metas. Espero que estés bien. Un abrazo!
Gracias por tu comentario, Carlos! Y mucha suerte con la oposición!!!! Un abrazo! 😉
muy buen articulo, desde la opinion de uno que no puede costearse una vivienda «curiosamente» como otros muchos.
recordando al caminar el «tu banco y cada dia el de mas gente.»
Un tanto enigmático tu comentario, pero siempre bienvenido. ¡Un saludo! 👍